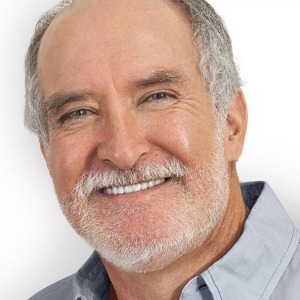La corrupción es uno de los fenómenos sociales más preocupantes de nuestro tiempo. Afecta casi por igual a todos los países del mundo, y es una de las causas más relevantes de la preocupante pérdida de legitimidad de la democracia.
La corrupción en Colombia ha sido exacerbada por años de violencia y narcotráfico. Se retroalimentan. Hoy aparece en las estadísticas como el fenómeno que más inquieta a los colombianos.
No es para menos, Gustavo Petro enarboló por años la bandera contra la corrupción; para él la corrupción era la partera de todos los males que padecemos: violencia, desigualdad, pobreza. En buena parte por eso, más de 11 millones de colombianos votaron por él.
Por eso el desasosiego de la opinión pública con el actual Gobierno al comprobar que en esa materia nada ha cambiado. La corrupción política no cede, solo que ahora la protagonizan los copartidarios del Gobierno que antes la combatían con furor.
Los miembros del partido de Gobierno trivializan los hechos justificándose en las transgresiones ocurridas en gobiernos anteriores.
Hablan de un sistema envilecido y de unas instituciones proclives a la corrupción. Sin embargo, ha renunciado temprano a intentar cambiar esas instituciones e inmunizar al Estado contra esa enfermedad. En eso también es responsable el Congreso que no ha querido tomar las decisiones correctas en la materia.
Si desde la cumbre del poder se intenta infravalorar la gravedad de esas transgresiones, el resto de la comunidad tiende a asumir igual conducta. Así lo demuestran innumerables investigaciones de las ciencias sociales.
Y también lo demuestran los hechos: Hace unos días en un medio periodístico, perteneciente a RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, se emitió, en el programa “El Calentao”, un homenaje a Manuel Marulanda, Tirofijo, con ocasión de cumplirse los 17 años de su muerte- “Muy linda la imagen de Marulanda, muy tierno hablando con un pajarito”, dijo el periodista William Parra. ¿Esto no es banalizar la memoria y la conducta de un criminal de guerra?
A finales de febrero pasado fue ajusticiado el delincuente Oliverio Izasa, hijo del exjefe paramilitar Ramón Izasa, en Puerto Triunfo, Antioquia. Se le atribuyen entre otros delitos, 30 casos de desaparición forzada.
Con ocasión de su entierro, miembros de la comunidad de ese municipio anunciaron que ese era un día cívico y acondicionaron “un altar con telas blancas y púrpuras, pusieron en el centro una foto del occiso adornada con varias coronas de flores con emotivos mensajes honrando la memoria del difunto…”.
La ceremonia fúnebre se hizo en el polideportivo del municipio, es decir en un escenario público, propiedad del Estado.
¿Dónde estaba la comunidad mayoritaria que no protestó por este uso indebido de un bien público y sobre todo por el desprecio a la memoria y al dolor de las víctimas?
En una escala menor, ¿cuántos funcionarios recién retirados de sus cargos de poder, adquieren bienes costosos, y salen del país a vivir con sus familias, a veces numerosas, en las más importantes y caras ciudades del mundo?
La sociedad no debería permanecer impasible frente a estos hechos, y al contrario, preguntarse, ¿de dónde sacaron esos noveles dirigentes, recursos para darse semejante vida? Parecen hechos banales, pero no lo son.